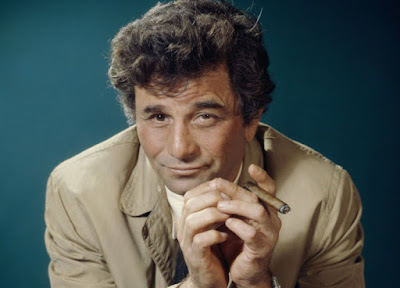Actualmente, no hay mucha diferencia ética o jurídica entre estar o no
casado. Lo recomendable es vivir una larga temporada en pecado para saberse
mejor, evitar pasmos imprevistos y no tirarse los trastos a la cabeza antes de
tiempo. En otras épocas las parejas contraían matrimonio antes de los veinte
años, ahora con menos de treinta es un deporte de riesgo. Las parejas actuales,
con buen criterio, contraen matrimonio por razones burocráticas cuando tienen o
quieren tener hijos. La edad tampoco garantiza nada. Entre mis conocidos el récord de ruptura fulminante es de tres meses con la cigüeña en tránsito. Otro
se arrepintió tres días antes de la boda y dejó a la novia compuesta y sin más,
con los regalos nupciales y el convite cerrados. No estoy preparado,
dijo el arrepentido. Mejor arrepentirse antes que pedir perdón de rodillas después
porque la cosa venía de lejos y, como dice la ópera, el amor es un pájaro
rebelde. El síndrome de Lady Di. Si persisten en su propósito de contraer
matrimonio tienen que contar con que muchas empresas del ramo te piden una
jugosa señal en concepto de reserva y un cincuenta por ciento del total una
semana antes del evento. La primera discusión prematrimonial surge a la hora de
elegir el menú. Mi consejo es que elijan el más sencillo, no el que te tratan
de endosar en el último momento con platos inextricables; y que tengan por seguro
que cuanto más complicadas sean las recetas, más difícil es dar de cenar a
tanta gente. Suma los gastos del traje de la novia (el novio puede alquilar el
chaqué por un precio razonable) y los de la Iglesia con adornos florales,
orquesta y coro. Muchos piensan que casarse por lo civil no es casarse.
Ahora se ha puesto de moda hacerlo en el mismo lugar del convite. Se improvisa
un altar, se llevan las sillas, se busca un cura amigo de un amigo y se conecta
el equipo musical del baile. Es lógico que los futuros cónyuges prefieran dinero
a electrodomésticos. La tarjeta de invitación lleva en sitio bien visible los
datos de la cuenta de ingreso. Si aun así decides regalar un aspirador robótico
en unos grandes almacenes, pongo por caso, se lo cambian por su precio en
efectivo menos la comisión. Es comprensible. Una boda con doscientos invitados
(mediana) en una finca a treinta quilómetros de Madrid con autobuses, cóctel, cena
y barra libre con baile te puede salir por setenta mil euros. Nunca sale lo
comido por lo servido. Hay familias que te ingresan doscientos euros y comen
siete. Unos primos lejanos de Galicia te colocan el mismo juego de café sin
desembalar que le regalaron a su hija cuando se casó hace un año. Otros
justifican sus manos vacías con promesas futuras … ¡Ojo, los niños pequeños
tienen menú aparte y son legión! En resumen, es preferible casarse sin previo
aviso en un juzgado de la Sierra y después gritar a los cuatro vientos ¡SORPRESA!
Vamos a la teoría. Todas las sociedades, sin historia y con historia,
primitivas o avanzadas, limitan la esfera de las personas con la que podemos casarnos.
El matrimonio, en cuanto supone el pleno reconocimiento civil de la familia,
tiene unas reglas que permiten acceder a la institución. Básicamente son de dos
tipos: exogámicas y endogámicas.
La exogamia es la obligación de contraer matrimonio exclusivamente
fuera del parentesco (al menos de un cierto grado que se considera prohibido).
Todas las sociedades exigen la elección del cónyuge fuera de la familia nuclear
y ponen rígidas limitaciones a contraer matrimonio dentro de la familia extensa
o consanguínea. Es decir, es obligatorio buscar esposa fuera el grupo de
origen o procedencia. Ninguna sociedad conocida ha permitido el matrimonio
entre hermanos y hermanas, madre e hijos y padres e hijas… La gran mayoría de
las legislaciones del mundo consideran el incesto como un delito, aunque se
haya practicado con "mutuo consentimiento" entre mayores de edad. El tabú
del incesto es una prescripción universal a la que se han dado distintas
explicaciones: genética, para impedir malformaciones congénitas, psicoanalítica
(Freud le dedicó su obra Tótem y tabú); demográfica, se impide la
expansión de amplias ramas de las relaciones sociales; morales, por ser antinatural
(falso, muchas especies lo practican); y económicas (como exponemos a
continuación).
La antropología estructuralista, encabeza por Claude Lévi-Strauss (1908-2009) en su obra las estructuras elementales del parentesco, sugirió la denominada “teoría del intercambio generalizado”. Según el antropólogo francés, la exogamia permite intercambiar mujeres entre sociedades distintas y distantes como el medio para establecer todo tipo de intercambio de bienes. La alianza matrimonial es, por tanto, una estrategia para consolidar vínculos de colaboración económica entre familias, etnias y linajes. Un caso extremo es el ofrecimiento sexual que los esquimales hacen de su esposa a ciertos extranjeros a fin de contraer un sólido vínculo social que les permita acceder de forma privilegiada a determinadas tecnologías, materiales o alimentos. Supongo que esta teoría no convencerá a las feministas.
La endogamia es la obligación de contraer matrimonio en el interior de ciertos grupos a causa de la edad, la casta, la raza, la clase social o la religión. Es evidente que en la sociedad occidental estas reglas de acceso al matrimonio de forma manifiesta o latente son también endogámicas. Puesto del revés se entiende mejor: está mal visto el matrimonio entre personas con edades muy distantes, con formación muy desigual, de clases sociales alejadas en la escala de los estatus reconocidos, de religiones incompatibles o de características raciales diferentes (sobre todo entre la raza blanca y la negra).
Por otra parte, hay varias estructuras matrimoniales relacionadas con el
número de los cónyuges permitidos:
En la monogamia, a una esposa le corresponde un marido y viceversa.
Se trata de un tipo de vínculo matrimonial tan extendido en la cultura
occidental que es considerado el único legal y moral. Para la sociedad
europea o norteamericana es la única forma "decente y civilizada” de
matrimonio. Sin embargo, no hay que ser excesivamente etnocéntrico en la
aplicación de esta norma ya que un gran número de sociedades de todas las
épocas admiten y practican otras formas de matrimonio.
Hay tres variantes. En la poliginia, muy extendida entre las tribus de
África Central, está permitido que un marido tenga una pluralidad de esposas. Suele
ser un símbolo de estatus, de tal forma que cuantas más mujeres puedas mantener,
mayor será el reconocimiento social por parte del grupo. Me contaba un alto
cargo de la inspección educativa que, en uno de sus viajes profesionales al
África ecuatorial, entabló amistad con el obispo católico de la capital. En una
ocasión, el prelado le invitó a comer en el palacio episcopal. Desde que el
mayordomo sirvió los entrantes hasta los postres tropicales, el inspector
advirtió un inusual trasiego de mujeres y churumbeles que en vez de llamarle
eminencia le llamaban esposo o padre. Extrañado, el invitado, le preguntó al
obispo con diplomacia vaticana si tales uniones no eran contrarias a la
doctrina religiosa que profesaba. Bueno, admitió el obispo, si
algo hay que respetar son las tradiciones seculares de los fieles. Los
esquimales varones de Groenlandia del siglo pasado practicaban la poliginia si
conseguían demostrar a los padres de las solteras sus habilidades en la caza. Los que tenían éxito podían
permitirse alimentar a varias esposas, lo cual era un símbolo de su valía. Algo
parecido ocurre en ciertas etnias africanas o en confesiones religiosas como
los mormones.
En la poliandria, se admite que una mujer esté casada a la vez con dos o
más hombres. Esta última es mucho menos frecuente que la poliginia. Un ejemplo
de poliandria se ha dado en culturas aisladas de la India meridional donde se
practicaba la poliandria fraternal, ya que al casarse una mujer se convertía
automáticamente en la esposa de todos sus hermanos. Por su parte, se han
descrito casos de matrimonio en grupo en comunidades de las islas Marquesas, un
archipiélago de Polinesia. Hay más: consulten y vean.
En el matrimonio grupal, el más minoritario, se comparten indistintamente esposos y esposas. En épocas recientes, la forma más conocida han sido las comunas norteamericanas surgidas de la contracultura hippie de los años setenta, hoy desaparecidas.
Otra forma de agrupar a los matrimonios es la que se sigue de la
distinción entre matrimonios patriarcales y matriarcales.
El matrimonio patriarcal se caracteriza por la posición
dominante del esposo frente a la esposa. El matrimonio patriarcal se caracteriza porque la
herencia en sus distintas modalidades se origina en la línea paterna. Por
tanto, los hijos heredan del padre el hogar, el apellido, los bienes, los
títulos o la nacionalidad.
El matrimonio matriarcal, inversamente al anterior, se caracteriza por la posición dominante de la esposa frente al esposo. En esta forma de matrimonio, la familia extensa y las alianzas tribales se constituyen a partir de las líneas consanguíneas de la mujer. Además, el matrimonio matriarcal comporta que lo cónyuges viven en casa de la mujer (matrilocalidad) y que los hijos identificados reciban los privilegios de la herencia materna (matrilinaje). No todo es machismo puro y duro.
Adenda: Sólo he asistido al enlace de un profesor y su novio en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid. Todo el mundo participa con sus discursos laudatorios, escritos y sonetos. El problema es la duración. Al final el oficiante tiene que cortar por lo sano e invitar a la concurrencia a desalojar la sala porque le quedan todavía tres bodas. Los mirones sabatinos que pasean por la plaza se preguntan impacientes ¿pero cuando salen los novios? Hace un buen rato que se han ido en un precioso Citroën de los años sesenta.