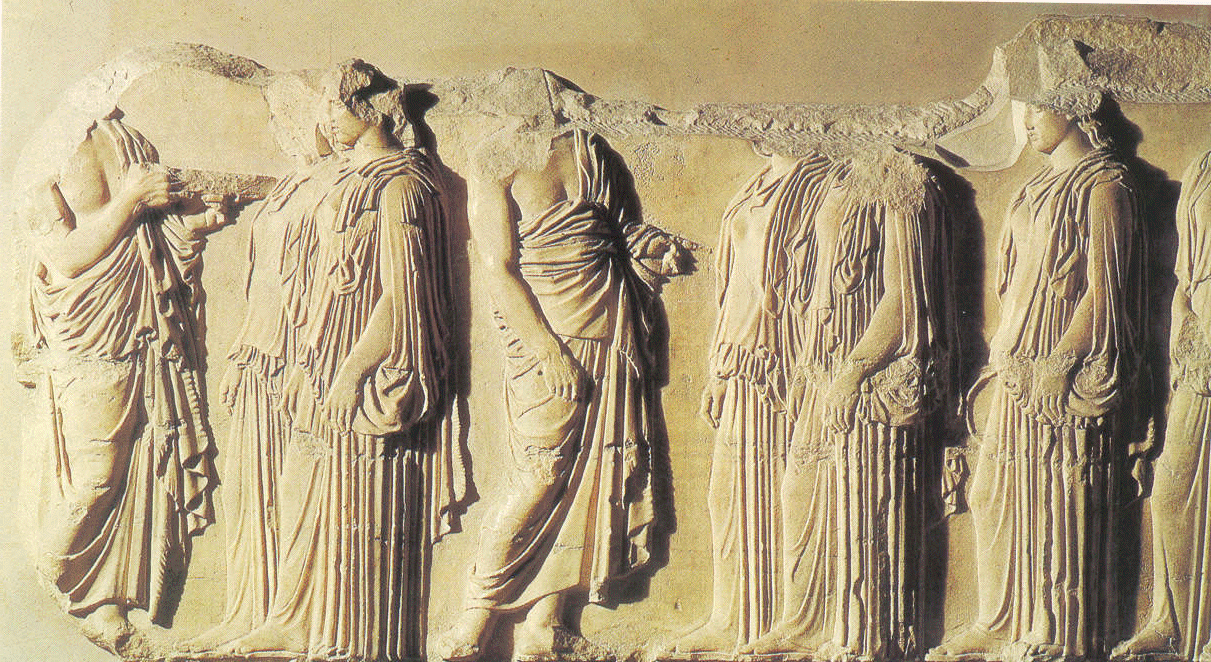¿Quién no ha tenido claro de pronto el pronóstico de una quiniela, o la palabra exacta en una carta o un poema; que tu compañero del alma es en el fondo un farsante, que la amiga de tu hermana te ama con pasión, que lo tuyo es de quirófano, o que tal ocurrencia es la clave de la bóveda celeste? De pronto lo incuestionable se manifiesta, se hace la luz y la vida se torna transparente… Hablamos, por supuesto, de la intuición.
Si tuviéramos que mostrar mediante la viñeta de un comic en qué consiste la intuición sería fácil: un personaje se levanta como un resorte de su mesa con una sonrisa demente mientras una bombilla se enciende en el globo que pende sobre su cabeza. Es el famoso ¡Eureka! de la famosa leyenda del matemático Arquímedes de Siracusa tras descubrir mientras estaba en la bañera, que el volumen del agua desalojada era igual al volumen del cuerpo sumergido.
Si tuviéramos que mostrar mediante la viñeta de un comic en qué consiste la intuición sería fácil: un personaje se levanta como un resorte de su mesa con una sonrisa demente mientras una bombilla se enciende en el globo que pende sobre su cabeza. Es el famoso ¡Eureka! de la famosa leyenda del matemático Arquímedes de Siracusa tras descubrir mientras estaba en la bañera, que el volumen del agua desalojada era igual al volumen del cuerpo sumergido.
Según el “Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana” de Joan Coromines, el término significa: Adivinación, comprensión penetrante y rápida de una idea. Tomado del latín tardío intuitio-onis, imagen, mirada (derivado de intueri, mirar), que en el latín escolástico tomó el sentido filosófico. A su vez, el primer significado que da el “Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua” es: Facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento.
La intuición es, por tanto, un conocimiento directo e inmediato de la solución de un problema; por contraposición, el razonamiento (deductivo, inductivo o práctico) es un conocimiento indirecto y mediato. Mediante el razonamiento conocemos algo de forma indirecta tras una serie de pasos que nos llevan a la conclusión. Cuando explicamos, argumentamos, generalizamos, hacemos malabarismos dialécticos o espesos silogismos, razonamos. Al revés, en la intuición no hay antecedentes explícitos, conocemos de forma fulminante. En la intuición se ilumina la mente con la evidencia de una certeza indudable. La captamos sin cadenas de premisas, a pecho descubierto, lo cual no implica que tras la conclusión subitánea no haya un ovillo inaccesible, una noche donde todos los gatos son pardos o un cajón de sastre al que llamamos “vivencias” intencionales. De la potencia creadora de la intuición proceden la visión pura del matemático, el hallazgo innovador del físico, la sentencia esencial del filósofo, la visión creadora del artista, la convicción luminosa del creyente o la certera decisión del individuo (la famosa intuición femenina)…
El Diccionario de la RAE añade un segundo significado del término, el filosófico: Percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Lo más relevante es la segunda parte de la definición. La primera dificultad de la intuición filosófica es que, parafraseando el dicho popular, de intuiciones ciertas están los infiernos llenos. Bien pudiera ocurrir que la intuición sea propiamente un procedimiento heurístico, es decir, un atajo mental que nos permite desenvolvernos con éxito en el mundo vertiginoso de la vida, pero no un método lógico-racional (perdón por la tautología) de conocer la verdad.
Se suele distinguir entre certeza intuitiva y verdad discursiva. La primera es, por muchas vueltas que le demos, un estado mental de carácter psicológico. Mediante la certeza intuitiva, el sujeto afirma tener conocimiento de la evidencia de un pensamiento. Por su parte, la verdad discursiva es una proposición meramente lingüística de carácter lógico o metodológico. Mediante la verdad discursiva el sujeto demuestra o comprueba la consistencia formal o la correspondencia empírica de un enunciado formulado en un lenguaje riguroso. Dicho con otras palabras, el conocimiento científico, lugar de la verdad discursiva, somete a cualquier intuición, sea cual sea su grado de certeza o evidencia, a un proceso metodológico de depuración.
Para salvar esta dificultad, Husserl, el principal valedor de la intuición como forma científica de conocimiento, defendió en innumerables y sesudas páginas el carácter lógico de la intuición eidética frente al psicologismo y el carácter metodológico de la reducción trascendental frente al irracionalismo. Se trata de un ambicioso intento de unificar certeza intuitiva y verdad discursiva. Su logro no ha sido tanto la unificación (imposible) de ambas, sino mostrar que la fenomenología, la ciencia de la intuición trascendental de las esencias, es el camino más seguro de la filosofía.
¿Debemos relegar la intuición al reino de la subjetividad o al llamado mundo de la vida? Es preciso aceptar que la intuición por sí misma no es una fuente válida de conocimiento objetivo. Su ámbito de aplicación no es, por tanto, la ciencia sino otras formas del saber: la filosofía, el arte, la moralidad, la experiencia religiosa o la vida cotidiana... Es conocido el papel de la intuición en el arte. Términos clásicos como inspiración, llama del genio, don o dádiva, imaginación creadora o talento son con frecuencia consecuencias de la intuición artística.
La segunda dificultad de la intuición estriba en que la psicología cognitiva la incluiría en una de las etapas intermedias del proceso o secuencia del pensamiento creador. La psicología cognitiva distingue entre pensamiento convergente, el que se dirige o converge hacia la solución correcta de un problema y pensamiento divergente, el que se aparta de las soluciones correctas, comúnmente aceptadas y se dirige al descubrimiento de respuestas originales pero valiosas para la solución de problemas. Este último es el pensamiento creador. Se entiende por pensamiento creador la capacidad mental caracterizada por la sensibilidad ante los problemas, la fluidez, la flexibilidad, la innovación, la facilidad asociativa, la capacidad de análisis, síntesis y redefinición de los mismos.
La secuencia cognitiva (simplificada) del pensamiento divergente o creador es la siguiente (la intuición sería la tercera etapa).
- Preparación. Presentación, contextualización y exposición precisa del problema y sus componentes.
- Incubación. Gestación involuntaria e inconsciente del material acumulado para la solución de un problema. Las ideas se agitan por debajo del umbral de la consciencia. Es como una fase de “cocción a fuego lento” cuya duración es impredecible. Tal maduración interna no provoca respuestas externas u observables por tratarse de un procesamiento de la información en segundo plano. En ciertos casos, requiere la desconexión del problema, para así desechar u olvidar estrategias erróneas o ineficaces.
- Iluminación. Descubrimiento súbito; certeza psicológica de la solución correcta. La solución surge de improviso cuando la totalidad cobra sentido, todo está integrado y claro. La solución salta a la consciencia y sorprende incluso al propio sujeto en el momento de aparecer. Mediante la intuición o iluminación el sujeto "capta", percibe (insight), "internaliza" o comprende, una "verdad" que se le revela como cierta. Puede ocurrir inesperadamente, en medio de un trabajo profundo de construcción o por el uso de procedimientos algorítmicos o metacognitivos.
- Verificación. Comprobación lógica o metodológica de la adecuación y validez de la solución aportada así como el análisis crítico del alcance de la misma. Es la fase de evaluación y consolidación (o rechazo) de los resultados.
- Desarrollo. Adaptación de la idea a los posibles fines, encadenamiento con otras ideas e interrelación con teorías anteriores, perfeccionamiento de sus matices y derivaciones para su puesta en práctica.
Si admitimos, por tanto, que la intuición es una función secuencial del pensamiento, la psicología cognitiva no aceptaría definirla como el conocimiento directo e inmediato de la solución de un problema. Esta definición tendría, por supuesto, toda la noble carga filosófica que se desee pero no sería válida en el mundo de los hechos objetivos. Ahora bien, en términos kantianos, si la razón científica es incapaz de acceder al conocimiento de las ideas metafísicas puesto que es imposible un conocimiento nouménico o especulativo, no pueden excluirse otras vías de acceso a la intuición...