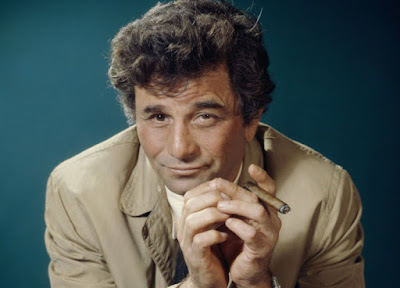A casi todos mis
detectives favoritos les he dedicado algún artículo: Sherlock
Holmes, El Padre
Brown, Hercule Poirot,
aunque me he dejado en el teclado otros como Auguste Dupin, Maigret o Philip Marlowe. Si
el alfabeto griego de la pandemia continúa, acabaré por incluir, nimbado de
gloria, al excelente Pepe Carvalho de Vázquez Montalbán. En cualquier caso, hay
un sabueso televisivo al que he seguido fielmente desde los inicios de la serie
en los años setenta. En estos tiempos de reclusión he revisado las siete
temporadas que ofrece la plataforma Amazon Prime de Columbus en
versión norteamericana, la original, o Colombo en la española. Más que
una serie, donde el guion exige una continuidad narrativa, se trata de un
conjunto de largometrajes independientes para la televisión con una forma
argumental idéntica, unos elementos que se repiten y una estrategia de
investigación sin precedentes. Las tres en una nos convierten en adictos incondicionales.
Lo cierto es que
ignoramos su nombre porque siempre se refiere a sí mismo como teniente
Colombo, un detective adscrito al Departamento de Homicidios de la policía
de Los Ángeles; aunque en el episodio quinto de la primera serie, al mostrar su
placa en un plano corto, se aprecia claramente el nombre de Frank. De
su mujer, la señora Colombo, que nunca aparece ante la cámara, conocemos
un heterogéneo repertorio de gustos y costumbres al hilo de los personajes del caso. Su principal determinación es la indeterminación. Lo poco que sabemos de la vida privada de Colombo procede de esta fuente. En una
entrevista, Peter Falk (as Columbo) confesó que se llamaba Rose
y que no pensaba decir más. También sabemos por uno de los episodios de la
tercera temporada que tiene una hija y al menos dos hijos mayores. Mantienen
una relación de pareja normal, convencional, se quieren y su mujer lleva las
riendas de la vida familiar y social… aunque a veces dice haberla consultado sobre ciertos aspectos del caso que le quitan el sueño. Colombo es italoamericano.
De su padre (por indicios policía fallecido en acto de servicio) sabemos que le
enseñó el valor del trabajo y la honradez, de su madre que vive en la ciudad de
Fresno (California) y a veces la visitan. En otros episodios menciona a su
familia extensa, primos, cuñados, sobrinos, incluso sus profesiones que varían
de una temporada a otra sin que al final sepamos con certeza de quien hablamos
(otra vez los perezosos guionistas). Colombo significa algo así como Palomo,
sinónimo coloquial de alguien ingenuo, despistado y fácil de engañar. Es el
disfraz detrás del que se esconde un oficial astuto, observador e implacable.
La estructura
argumental es inversa a la mayoría de los relatos de la novela negra en la que
el asesino es descubierto en las últimas páginas tras una exhibición de perspicaces deducciones que ponen punto final al enigma. Todos los episodios de Colombo comienzan con la consumación
del crimen perfecto. Desde el principio sabemos quién es el asesino y el móvil;
suele ser un hombre o una mujer que pertenece a lo que los sociólogos llaman clase
alta superior. Muchos son conocidos artistas, empresarios, ejecutivos, senadores,
cirujanos o nuevos ricos. Una de las razones del éxito de la serie es que la
figura del culpable siempre ha sido interpretada por actores famosos.
Los elementos
comunes de la serie son inconfundibles: en cualquier época del año viste una
gabardina pringosa que cubre un traje de color ratón que le sienta fatal, una
camisa blanca mal planchada cuyo cuello sobresale de la chaqueta y una corbata
oscura, demodée, con el nudo aflojado, corrido o apretado. Según parece la
famosa gabardina no estaba prevista en el guion, simplemente el primer día de
rodaje llovía y se la compró él mismo en una tienda de la cadena española
Cortefiel. Es su uniforme de combate que contrasta con los atuendos elegantes y
caros de los asesinos, incluso con los trajes correctos de sus subordinados.
Otros ingredientes imprescindibles son los puros apestosos que fuma cuando está
de servicio y el coche para el desguace (un Peugeot 403 del 59) que conduce a
trompicones hasta la mansión o el chalé de lujo donde se ha cometido el crimen.
A veces, hasta que enseña sus credenciales, sus interlocutores lo miran con
aprensión, como si hablaran con un pordiosero. Tiene un perro al que llama perro,
un sabueso cariñoso pero tontorrón, refractario al aprendizaje, incapaz de seguir una pista que no sea un
terrón de azúcar que sirve de contraste con la verdad canina de Colombo: un perro de
presa que no afloja las mandíbulas hasta que el culpable se rinde. Suele
presentarse en el escenario del crimen medio dormido, sin afeitar, quejoso de
su suerte, suplicando a un fresco agente de uniforme que le traiga un café por
caridad; a veces aparece con un ruidoso catarro que molesta a todos. Come, si
lo hace, a salto de mata, en carritos callejeros o baretos mugres donde conoce al
dueño; le gustan los perritos calientes con mostaza, el chile picante con
judías y los helados de cucurucho (que comparte con el perro). No bebe salvo
que lo exija el caso y a veces prueba con deleite las exquisiteces que le
ofrece el criminal cuando lo recibe en su casa entre alardes de gente
importante. Nunca va armado (tiene problemas con sus superiores porque no
asiste a las prácticas de tiro) y jamás emplea la violencia verbal o física. Es
tuerto (de niño perdió un ojo debido a un tumor maligno), aunque no se le nota
el ojo de cristal. Lo cierto es que con un ojo ve más que todos sus ayudantes
juntos con los dos abiertos.
Los métodos de Colombo son bien conocidos. Escucha del sargento, entre bostezos, los hechos; levanta las orejas cuando le informa el forense de causas y horas y tras una ojeada general escucha por educación mal disimulada las teorías de sus colegas que justamente avalan las evidencias que ha sembrado el asesino. Una segunda mirada más minuciosa al cadáver y al escenario le revelan ciertos detalles insignificantes que no encajan con las apariencias. A veces son incoherencias menores, otras, descuidos imperceptibles, rendijas, disonancias brumosas. Comienza libreta en mano las interminables preguntas a próximos y lejanos. Y aquí interviene la asombrosa intuición de Colombo. El instinto le dirige rápido y con seguridad al culpable que se cree a salvo por la solidez de su puesta en escena. Pero Colombo lo acaba acorralando con una sagacidad envolvente. Lo sigue y persigue hasta la extenuación. La coartada se derrumba como un castillo de naipes. Lo interroga mil veces con refinada cortesía para pulir ciertas piezas del caso que no acaban de encajar. Cuando parece que se marcha, vuelve a la carga con su consabido: ¡Ah, se me olvidaba, una cosa más! Las pruebas arrugadas que salen de los bolsillos de su gabardina son cada vez más concluyentes. Ha removido cielo y tierra entre bambalinas. Su información es exhaustiva. Cualquier dato relevante ha sido contrastado. Ningún culpable se escapa del agujero negro. No le queda más alternativa que confesar o tener que soportar el resto de su vida a Colombo .